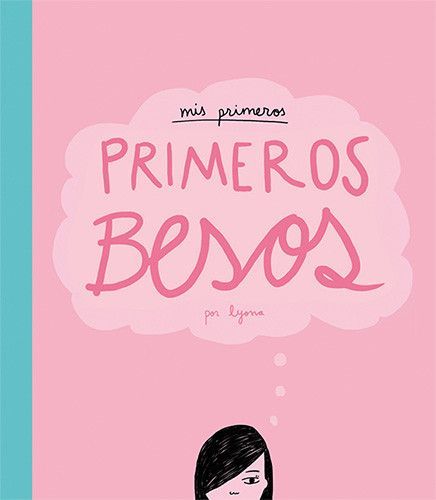I
La superstición nunca desaprovecha la oportunidad de salir guapa en la foto, y más cuando vive en un ambiente rural basado en constantes desequilibrios económicos. Ecosistemas donde hasta la alta cruz que proyecta su sombra sobre la iglesia local es el refrito de un poste telefónico, y las paredes, sean de madera o ladrillo, gozan de media mano de pintura. Un territorio agreste para alguien que, una semana atrás, estaba decidiendo las baldosas del baño de su segunda residencia en las afueras de Phoenix.
Así, cuando aparcas tu furgoneta, una Nissan adquirida en una subasta de la policía, pones un pie en el suelo de tierra y respiras con disgusto el polvo que flota en el aire, entiendes que el viaje tendrá de todo menos placer, si es que recorrer cien millas en compañía de dos tipos que un azar genético convirtió en tus hermanos arroja en algún momento lecturas positivas.

«Fin del trayecto, caballeros», anuncié.
Rafi, mi copiloto, salió del vehículo y se unió al escrutinio. Podía ver en sus ojos la preocupación de un experto en situaciones tranquilas que se van de madre, así que su metro noventa avanzó hacia la iglesia con una determinación que pretendía adelantarse a los planes de Mike, nuestro otro hermano, haciendo ruido en la parte trasera con sus herramientas.
Un párroco salió al encuentro de Rafi: riguroso negro, alzacuellos reglamentario y una angustia que se tornó confusión al contemplar a mi querido hermano: un armario ropero enfundado en un traje y una máscara de luchador, ambos azules. Rafi posó sus manazas en los hombros del sacerdote y este se calmó de inmediato, narrando una historia que, si bien no nos había llevado hasta su iglesia, entraba dentro de los escenarios con los que podíamos topar.
«Endemoniado, endemoniado», fue su palabra favorita, y razón no le faltó al describir el comportamiento de uno de sus feligreses, un muchacho local al que habían enterrado ni hacía un mes y que, con su vuelta, ponía patas arriba cualquier lógica terrenal o divina.
«Cálmese, padre, nosotros nos hacemos cargo», le dijo Rafi con su característica paciencia. Me aproximé, sonriente, la mano por delante, y el cura la estrechó a la par que aceptaba mi tarjeta de presentación.
«Buenos días», dije, «escuche a mi hermano Rafael, es el sabio de la familia. Por cierto, mi nombre es Gabriel, Gabe para los amigos. Estamos aquí para ayudarle. Llevamos tres horas persiguiendo a ese muchacho, ¿anda dentro?»
El párroco asintió. Examinó la tarjeta, en la que rezaba Don Gabriel. Limpiezas y desinfecciones. Mis empleados me llaman Don Gabriel en un gesto educado, aunque sé de algunos que añaden lo de explotador o invocan a la madre que nunca tuve, describiéndola con adjetivos malsonantes.
En nuestra familia nunca hubo figuras femeninas destacadas, solo un padre dominante y tocado por esa justicia que te deja siempre sin postre. Un latiguero de mucho cuidado que luego, en una contradicción del tamaño de un piano, pedía a sus hijos que ejemplificaran la rectitud. Menudo cabrón. Eran tantas las dobleces a su alrededor que, más que un padre, parecía una figura de origami.
«Menudo problema…», dije, «porque tiene un problema mientras ese muchacho siga en su iglesia y la gente se pregunte por qué no descansa en una tumba. Deje que nosotros lo devolvamos a esa tumba.»
Rafi me miró y sacudí los hombros en respuesta. «¿Por qué me miras así?», le dije, «la furgoneta es mía y he conducido la mayor parte del trayecto. Además, si me meto en esa iglesia, Mike se cabreará con nosotros por joderle la fiesta. Perdone, padre, estropearle la fiesta.»
Los ojos del cura no entendían qué clase de diversión puede existir en la cacería de un muerto viviente, al menos hasta que Mike volvió de la parte trasera de la furgoneta cargando con un martillo de aplanar de metro y medio. Nota acorde con un tipo que cinco de cada cinco féminas consideraría atractivo, con su larga melena rubia al viento y pintas de motorista al margen de la ley. Pasó por nuestro lado arrastrando la herramienta, su fiera mirada puesta en la entrada de la iglesia.
«Ese es Mike, padre, nuestro hermano. Él solucionará su problema. En cualquier caso, conserve mi tarjeta: una llamada y por un módico precio le envío una brigada de limpieza que dejará su bonita iglesia como nueva.»
El cura asintió de nuevo, ya asumido su rol de público. Siguió la línea de tierra dibujada por el martillo y tembló con el estruendo del arma al golpear los escalones de la entrada. Rafi depositó unas palmaditas en su espalda. Yo me crucé de brazos, sé lo que iba a pasar, se ha de ser muy inocente para pensar que un fulano con la actitud de Mike busca una solución pacífica.
«Llevamos tiempo en esto», expliqué. «Unos diez años, y aunque mi hermano parezca un sociópata, y puede que lo sea, al menos sabe lo que se hace.»
Se oyeron gritos. No los de Mike. Mike nunca grita. Tampoco habla. Desde que llegamos al país que no emite palabra alguna, prefiere la comunicación física. Quise pagarle un terapeuta, pero pasó de mi cara. Suele pasar de mi cara.
Golpes. Pelea. Una ventana rota. Nuevos gritos y un muchacho de unos veinte años que sale rodando por la puerta principal. Escupe una sustancia espesa, casi negra, sangre corrupta, sangre de muerto, y tras recorrer unos diez metros en nuestra dirección, se desploma sin fuerzas, balbuceando frases inconexas.
«Chico, ¿por qué huiste? Con lo fácil que habría sido responder a nuestras preguntas… Ahora estamos en esta situación tan poco diplomática, liándola en público, y en el pueblo que te vio nacer… y creo que morir, vaya. ¿Qué pensará tu familia? ¿Qué pensará Yuri?»
El muchacho hizo un último esfuerzo comunicativo. Rafi se acuclilló para oírle, y nos pareció que dijo: “No, no tengo, no tengo licencia, Yuri me dijo que la licencia es lo más importante para…»
Mike abandonó la iglesia a la carrera. La melena rubia parecía una cortina amarilla, bamboleándose de un lado a otro, eclipsando su rostro. Rafi reaccionó apartando al párroco y yo me quedé petrificado, brazos en jarras, viendo como los ochenta kilos de músculo de mi hermano brincaban, alzaban el martillo con ambas manos y tras mantenerlo durante unos segundos en vilo, lo descargaban sobre el muchacho, cuya cabeza reventó y formó un colorido test de Rorschach.
Parpadeé. Valiente hijo de puta.