Nada te dice que vas a llegar hasta aquél agujero, pero lo haces. Te conduces hacia ese recuerdo, en esa rotonda circular, pequeña, al lado de un bosque delimitado por un banco dónde estábamos sentados, dónde era el ayer y el presente. En frente de nosotros la teníamos. La rompimos y así se quedó. La cortina. La luz ahora incluso recitó que debíamos seguir. Escalando las montañas sin tocar tierra, flotando en el aura liviana, rosa, el cortinaje siguió hasta la altura que creía poder llegar. La corriente hacía que sus pliegues no quisiesen comer, y sólo pensaban en la sangre de los peces del estanque, que podrían ser de seda, pero no lo eran. Intentó hacer abdominales, pero tampoco. Cayó en un charco de placer, fusionado con el lodo meditaba sobre casarse con un ruso para poder conseguir los papeles. Descartó la idea en cero coma porque empezó a diluviar como nunca lo había hecho y pudo liberarse de la lacra grisácea. El viento soplaba azotando nuestras nucas y la cortina aprovechó para huir de todos esos compromisos de mierda que la tierra mojada le había enmarronado. Sólo deseaba ir a la Costa Brava, volar entre los pinos y volver a caer, esta vez en un charco más grande, entre música cortante, cesante, con una copa de vino en la mano, sin que nadie le pregunte si tiene ropa para lavar, sola entre estanterías gigantes de libros que jamás leerá, pero que su alma está en ellos.
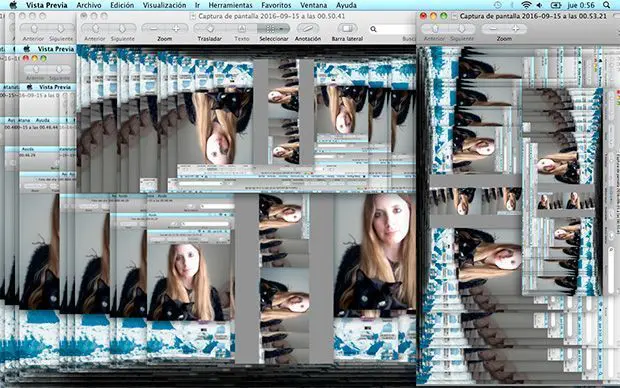
Las bragas se le mojaban, y es que no tenía control. Tirando cojines todo el rato, con excusa para acercarse a ella.
Agradecimientos a Andrea Ganuza, Txe Roimeser, Laura García e Yrene Del Río por existir.







