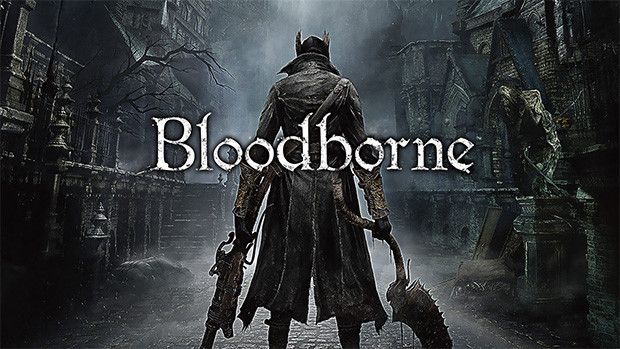Al igual que muchos otros niños de mi edad, cuando llegaba la noche (y por ende la hora de irme a la cama) el pánico se apoderaba de mí. Enterrada bajo las sábanas imploraba clemencia a los monstruos invisibles que me amenazaban bajo el silencio pasmoso de la casa. Pero, afortunadamente, yo gozaba con un arma para poder defenderme en caso de emergencia: el jersey rojo de mi madre. Durante años le atribuí a esa humilde prenda de ropa poderes sobrenaturales capaces de hacer retroceder a cualquier criatura. Cuando mi madre cerraba la puerta, me aferraba a él como si de mi alma se tratase y ni siquiera en los sueños más profundos lo soltaba. Con el transcurrir del tiempo me hice mayor y mi miedo a la oscuridad de esfumó. Sin embargo, la adultez vino acompañada de otros miedos incluso mayores que los de la niñez: el miedo a la muerte, el miedo al futuro, el miedo al amor y al desamor, el miedo al olvido, el miedo a la invisibilidad, el miedo a lo definitivo, el miedo al olvido, el miedo a la normalidad y al desvanecimiento de los grandes sueños, de las grandes esperanzas que nos hacen llevar a cabo aquellas cosas que marcarán quienes somos. Ante tanto miedo se me ocurrió que lo más lógico, sensato y certero sería guardar conmigo el jersey rojo y dejar para más adelante la ida mortal al desván. Cada vez que se presentaba ante mí el momento de tomar una decisión importante me lo ponía y reflexionaba con él puesto. Repetí el gesto cada vez que me tocó asistir a una cita de estas que días antes te quitan el sueño y te hacen dar vueltas en la cama como si te faltara el aire.
A mi abuela le gustaba mucho el jersey rojo, así que siempre que iba a verla me lo ponía. Ella se lo había tejido a mi madre como regalo para festejar sus dieciséis años. Se lo había hecho con tanto cariño y esmero que cada vez que lo veía le decía a mi madre: “¿Te acuerdas del día de tu cumpleaños? ¡Qué contenta estabas! ¡Y qué pastel te hizo la señora Rosa! Las frambuesas estaban tan frescas que aún olían a tierra y a hojas. Todo en ellas era campo”. Mi madre le devolvía sus palabras con una sonrisa, tal vez como agradecimiento por haberle recordado un bonito acontecimiento, de esos que, cuando eres vieja, te vuelven a la memoria con nostalgia.
Un día mi abuela enfermó. Yo estaba en Temuco estudiando en la universidad y tuve que tomar un autobús en cuanto mi madre me llamó. Cuando le pregunté por teléfono si era algo grave ella me dijo: “Tú no te preocupes, la abuela se pondrá bien”. Fue así como supe que le quedaba poco.
En la salita de estar había familiares y amigos que jamás había visto antes. Todos cabizbajos guardaban un silencio sepulcral. Ni siquiera levantaron la cabeza cuando la puerta se cerró tras de mí. Un gris ceniza se había instalado en toda la casa. De camino a la habitación mis pies levitaban y una especie de bruma se extendió por el suelo incluso más allá del patio de luces. Las cosas comenzaban a diluirse en mi percepción. Perdí por unos instantes el sentido de la vista. Supongo que fue por culpa de los nervios y el miedo. La puerta estaba traspuesta. La empujé con suavidad y temor. Dentro estaba mi madre, quien sentada en una de las sillas del comedor le sujetaba la mano a mi abuela. En la mesita de noche estaba el retrato de mi abuelo, aquel que la abuela había decidido guardar en un baúl hasta que le llegase su hora. “Así tu abuelo sabrá cuando tiene que venir a buscarme. El viejito nunca tuvo una buena orientación y no quiero que se pierda por el camino. A una dama no se le puede hacer esperar”.
—Mi niña —dijo mi abuela con un hilo de voz mientras intentaba incorporarse.
—Ay, no se preocupe abuelita, quédese donde está —le dije, pero ella ya estaba apoyada en el cabezal de la cama. Le acomodé la almohada.
—Déjame un momento a solas con la niña.
Mi madre le besó la mano. No pudo evitar que se le escapara una lágrima aunque intentó que la abuela no la viera porque rápidamente se pasó los dedos por el ojo traicionero y salió de la habitación.
—¿Sabes? Tu madre también creía que ese jersey tenía poderes especiales.
—¿Y ya no lo cree?
—Ese jersey no podrá protegerte de todo, mi niña. Tendrás que aprender a ser más fuerte que la lana.
Mi abuela se murió aquella misma tarde de una neumonía fulminante mientras una lluvia intensa inundaba las calles de Santiago.

Al año siguiente acabé la carrera. Por mi buena conducta y mis buenas notas me fue concedida una beca para continuar mi formación en París. Yo no quería irme pero cuando llegué a Santiago y con mis maletas aún por deshacer, mientras tomábamos el té, mi madre me dijo muy seria: “Si no te vas, no te lo perdonarás nunca. Aquí la cosa no tiene remedio. Cada vez estamos peor. Tienes que irte”. Entonces me fui aunque más por obligación que por voluntad propia. No quería que mi madre pensara que había criado a una hija cobarde.
París era tan diferente al sur. Le faltaba verde, le faltaba vida. Los franceses eran gente desangelada y envarada. Hacían sentirme tremendamente incómoda y fuera de lugar. Me miraban con escrutadora rudeza como si desearan recordarme que yo no era de allí y que estaba únicamente de paso. Solo podía encontrar algo de tranquilidad y familiaridad en el parque de Luxemburgo. Me sentaba allí rutinariamente por las tardes y gastaba mis horas leyendo, perdiéndome en historias ajenas para intentar olvidar la mía. “Empiezan a escasear los alimentos. Esto pronto va a estallar. Lo veo venir”, me decía mi madre en nuestras cortas conversaciones telefónicas. Yo no sabía lo que quería decir con ese “lo veo venir”. “¿El qué ves venir?”, le preguntaba yo angustiada, pero entonces mi madre cambiaba de tema y no tardaba en buscar una excusa para cortar el teléfono.
No siempre la rutina fue rutina. Cuando llegó el invierno —y con él la lluvia, la nieve y el frío— me vi obligada a buscar un nuevo refugio que, en lo posible, pudiese aportarme lo mismo que el anterior. No tuve que buscar mucho porque en la confluencia del boulevard Saint Michel con el boulevard Saint Germain encontré una pequeña cafetería muy acogedora y sobria que si bien carecía de árboles, por lo menos me hacía sentir cómoda y segura. Allí, entre otras camareras, atendía una joven rubia de ojos claros y contextura fina. De tantos vernos nos hicimos amigas. Se llamaba Galya y era checoslovaca. Presa del miedo, Galya había emigrado, cinco años antes de mi llegada, a París tras la entrada de tanques rusos en su país. Su nombre sonaba a grandes batallas y eso me gustó. Le brillaban mucho los ojos, como si siempre estuviera a punto de llorar. Cuando su jefe no la veía me regalaba tartas de frambuesa, mis favoritas. No sé cómo no me engordé durante aquel tiempo. Supongo que la pena que me azotaba de vez en cuando y los embates del cansancio (la tristeza desgasta y el estudio también) consumía mis excesos.
Galya acababa de trabajar a las siete y yo de tanto leer me daba la hora del cierre así que compartíamos una parte del camino juntas. Entre recorrido y recorrido me contó que había llegado a París huyendo pero que en mitad de la huida se le ocurrió que podría estudiar. Sin embargo, la falta de dinero le obligó a buscarse un trabajo. Sus padres ya no podían ayudarla. Estaban hundidos. “¿Qué estudias?”, le pregunté, “Bueno, estudiaba. Tuve que dejarlo”, me contestó, “¿Por qué lo dejaste?”, “¿A veces no te pasa que esta ciudad te cansa?”, “Sí…”, “Pues yo me cansé de cansarme así que para aliviar la carga preferí dejar la universidad aparcada”.
Mi nueva amiga vivía en un pequeño estudio de no más de nueve metros cuadrados en el barrio de Le Marais. En un pequeño rincón tenía una estantería llena de libros. “Me gusta leer. Me ayuda a ausentarme”, me dijo al ver que me detuve hipnotizada delante de su personal tesoro literario.

El periodo de ausencias también llegaría muy pronto para mí. El 11 de septiembre de 1973 me enteré por la prensa francesa que las calles de mi país se inundaban de sangre, llanto y pérdidas. Desesperada intenté llamar a mi casa pero nadie contestó. Recuerdo que aquel día deambulé por la ciudad sin rumbo fijo con la certeza haciéndome añicos. Con un hermano militando en las Juventudes Comunistas y un padre comprometido hasta la médula con el Gobierno, la respuesta estaba clara. Sin darme cuenta fui a parar a la casa de Galya. Ya era de noche aunque en aquella ciudad había tanta luz que el cielo era rojo y no negro, algo a lo que no acababa de acostumbrarme. Echaba de menos las estrellas, los pastizales, el murmullo de los árboles, los senderos desbrozados, el tañido de las campanas y su eco sordo rompiéndolo todo. Cuando Galya abrió la puerta me derrumbé. Entre lágrimas desesperadas le dije: “Me los han matado, me los han matado”.
No volví a saber nada de mi familia. Tuve que buscarme la vida rápidamente. Afortunadamente en la cafetería de Galya me hicieron un hueco y fue así como me puse a trabajar de camarera. Al principio intenté compaginar la pena, los estudios y el trabajo pero me fue imposible así que me quedé con la pena y el trabajo. Más de alguna vez se me cayeron las bandejas “Oh, putain! Tu est maladroite ou quoi?!”, gritaba mi jefe mientras se llevaba las manos a la cabeza y me miraba con ira. Pero no era la falta de práctica el origen de los desastres sino mis nervios y la soledad, la soledad de saberme sola, la soledad de verme flotando pesadamente sobre mis días inanes y llenos de grises. Si bien Galya hacía lo posible por alejarme de mis pensamientos oscuros, nada era suficiente para mi alma esquirlada que reclamaba en silencio la cabeza de mis verdugos. Con el tiempo la pena se convirtió en odio y del odio pasé a la sed de venganza. Durante mis momentos libres me divertía imaginando sádicamente las mil y una maneras en como podía vengar la muerte de mi familia pero mis planes siempre eran fallidos porque en el fondo yo sabía que vivía en una entelequia. Jamás podría vengarme. Jamás podría encontrar paz. Jamás se haría justicia. Podría haber perdido definitivamente la cordura si no hubiese sido por mi diario de vida. Me propuse desahogarme en el papel jalonado de una antigua libreta. Escribir se convirtió en mi nueva manera de ausentarme. Los libros ya no me aportaban aquella distracción de los primeros días. En sus historias fantásticas solo veía mi propia cobardía al no querer enfrentarme a la realidad. En cambio en mi diario todo era cierto, todo era verdadero. Palabra tras palabra intenté difuminar hasta la vaciedad mis sentimientos llenos de herrumbre. Palabra tras palabra intenté acercarme a la vida sin intentar quitármela. Palabra tras palabra intenté desaparecer y volver a construirme. Lamentablemente, si bien las palabras me ayudaron a apaciguar el odio el dolor continuó allí, a flor de piel. Decidida a acabar de una vez por todas con tanto sufrimiento inútil fui a mi trabajo para informar a mi jefe que me ausentaría de forma indefinida. Galya no trabajaba ese día así que lo tuve mucho más fácil. Cero explicaciones. Cero despedidas. Cero de mí misma y todo lleno de nada. Pero entonces sucedió lo inimaginable, lo poco corriente, lo que te hace ver la vida de repente con otros ojos, con ojos de niña sorprendida y al mismo tiempo asustada: cuando ya iba saliendo de la cafetería sentí que alguien me cogía de la mano con fuerza y me obligaba a volver en mis pasos. “¿A dónde vas?” escuché que me preguntaban. Me giré. Detrás de las palabras se escondía un joven de piel clara y cabello alborotado (definitivamente le hacía falta un buen peluquero o una buena peineta). “¿Qué quieres?”, le contesté disgustada al momento que me zafaba de su mano, “No te conozco de nada”, le reproché. “Bueno…”, dijo él con una voz triste y avergonzada. Se había puesto rojo como un tomate. “Sí, es cierto, no me conoces de nada pero yo a ti sí que te conozco. Trabajas aquí”. “Trabajaba”, le corregí. “Entonces… si ya no trabajas puede que tengas más tiempo para concederme una cita”. Le miré desconcertada y hasta con asco. Sin embargo, algo había en él que me impidió rechazar su propuesta. Tal vez su sencillez, su forma en la que dijo cita así como arrastrando, acunando los sonidos hasta construir la palabra. “Bueno, pero te concederé una sola, una sola cita y después me dejarás desaparecer”.
Quedamos un domingo, a la salida del Panteón. Llevaba puesto mi jersey rojo. Aunque ya estaba bastante viejito poco me importó. Seguía siendo ante todo mi amuleto de la suerte. ¿Para qué necesitaba la suerte aquel día? No lo sé, tal vez para encontrar en aquella cita una razón para que mi cuerpo inerte no acabara en el Sena. Él tardó en llegar. Comenzaba a desesperarme cuando le vi a lo lejos. Venía por la rue Soufflot. Pálido como un cielo de invierno se acercó a mí y tras un tímido “hola” emprendimos la marcha. Acabamos en el parque de Luxemburgo. Algunos niños correteaban alrededor de la gran fuente. Uno de ellos tropezó. Rompió a llorar. Con el pantalón lleno de tierra fue en busca de su madre quien se lo llevó a los brazos. La vi y supe que yo jamás sería madre, que yo jamás sería capaz de amar a nadie porque la fe en el mundo se había acabado y no podía hacer otra cosa que odiarlo.
—No me has dicho cómo te llamas —le pregunté totalmente desinteresada a mi acompañante, con la vista pegada en la madre que yo jamás sería.
—Jaime y soy argentino.
—Ah. Yo me llamo…
—Valentina. Tú te llamas Valentina y eres chilena.
Me giré sorprendida. Había logrado captar mi atención.
—¿Cómo lo sabes?
—Se lo pregunté a Galya.
—¿Conoces a Galya más allá de la barra?
—Claro que la conozco. Le pedí que se casara conmigo pero me rechazó.
Solté una carcajada sincera. La primera en muchísimo tiempo.
—¿Le pediste matrimonio? Ja, ja, ja, no me lo puedo creer.
Él parecía ofendido.
—No sé qué le ves tan gracioso a un rechazo.
—¿Y se puede saber por qué te rechazó?
—Me dijo que con un artista nunca podría ser feliz.
—¿Eres artista?
—Bueno… escribo. Por lo menos lo intento.
Me quedé pensativa y luego con cierta curiosidad le pregunté:
—¿Y por qué dice que con un artista no se puede ser feliz?
—Dice que somos unos engreídos, que tenemos corazón de francés. Y que además nos gusta demasiado la soledad.
Le miré incrédula.
—Tú no tienes cara de engreído aunque de solitario tal vez.
—¿Y de qué tengo cara?
—De artista rechazado por una camarera que tiene nombre de grandes batallas. —Sonrió levemente—. ¿Y yo, de qué tengo cara yo? —le pregunté.
Después de una leve pausa me contestó.
—De haber deseado quitarse la vida.
Se me borró la sonrisa.
—¿Y acaso ya no lo deseo?
—De haberlo continuado deseando no estarías aquí charlando conmigo —Y después retomó—: ¿Sabes que el Sena está muy frío a esta época del año?
—¿Por qué crees que me habría tirado al Sena?
—Porque es la forma más fácil y romántica de quitarse la vida en esta ciudad.
Se encendió un cigarrillo con delectación. Me ofreció uno. Se lo acepté.
—¿Y cómo sabes que está tan fría el agua?
—Un amigo mío haciendo el tonto se cayó. Se salvó de milagro. Iba tan borracho que ni siquiera se acuerda del golpe que se dio. ¿Quieres ir?
—¿Al Sena?
—Sí.
—Vale.
El cielo, antes gris, se había despejado. Salió el sol y con él las calles se convirtieron en un hormiguero. Nos dimos de bruces con algunos transeúntes iracundos que parecían tener prisa por llegar a algún sitio. Pasamos al lado de los puestecitos que se extendían a lo largo del Sena. Pensé en comprar una postal pero inmediatamente recordé que no tenía a nadie a quien enviarle una. Sonreí mentalmente al darme cuenta de que la presencia de Jaime había conseguido hacerme olvidar mi ajada vida. Fuimos al Pont des Arts. Ya en el puente me apoyé en la barandilla. Jaime y yo no abríamos la boca hacía rato. Era como si una especie de tranquilidad se hubiese apoderado de nosotros. Por fin me liberaba de mi alma airada. El sol ígneo quebraba el río en miles de cristales. La gente paseaba feliz, alguno que otro con un libro bajo el brazo o un ramo de flores en la mano. Colores cálidos y compactos empezaban a escindir el cielo. Mis manos se volvieron de un naranja tan suave y brillante que parecía escarchado. Miré a Jaime y el me devolvió la mirada. Las horas habían pasado y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Me sorprendió que hubiésemos logrado compartir nuestro silencio sin habérnoslo reprochado. Tal vez era porque ambos deseábamos estar acompañados pero no saturados de otros. Amábamos nuestra soledad y, sin embargo, no podíamos darle la espalda a nuestra naturaleza de humanos arraigados en el contacto y la presencia de un extraño. Lo necesitábamos, necesitábamos a ese extraño, aunque fuese su silencio.

Me fui de París un 24 de marzo de 1975. Tenía en mente Barcelona. Me había obsesionado con Barcelona así que me despedí de Jaime con un “à toute à l’heure”, sin embargo, jamás albergué la esperanza de volver a verle. Antes de irme me dijo que le había contagiado las ganas de viajar, que echaba de menos su país. No sé si al final viajó o no. Lo único que sé es que en el 76 el Teniente General Jorge Rafael Videla y sus secuaces sumieron al país en una dictadura terrible que duraría siete interminables y horribles años. Ya estando en Barcelona pensé mucho en Jaime y más de alguna vez se me pasó por la cabeza intentar buscarlo pero al final dejé que ese deseo se desintegrara con el tiempo por miedo a lo que podría estar esperándome detrás de su nombre. Prefería imaginarlo paseando melancólicamente por las calles de París arrebujado en su abrigo negro y cubierto bajo su paraguas rojo siempre con una novela nueva revoleteándole por la cabeza, sacudiéndole las ideas y dejándolo sediento de palabras.
Escrito por: Nadia Barrera
© Fotografía: FaceMePLS
© Fotografía: Guillaume Cattiaux