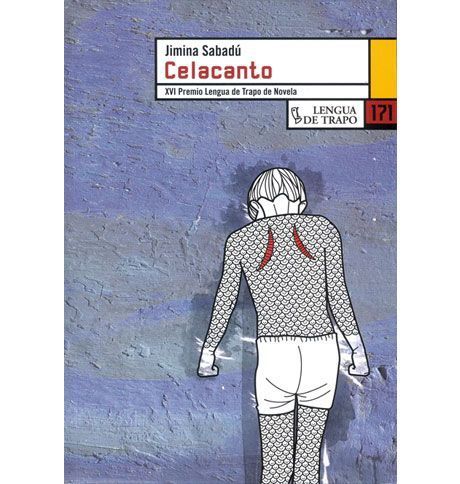El timbre del teléfono sonó a las dos de la madrugada.
Tanteando en la oscuridad, conseguí descolgar el auricular. Una voz familiar me preguntó si me despertaba. Me costó todavía unos segundos reaccionar y reconocer a Jaime, mi nuevo compañero de piso.
Bajo los efectos del somnífero que me había tomado, sólo un par de horas antes, con la vana esperanza de conciliar un sueño duradero, intenté reprocharle lo absurdo de su pregunta, pero Jaime me interrumpió en la primera retahíla de reniegos y me ordenó que le escuchara:
—Óyeme bien lo que te voy a decir porque no sé cuanto tiempo voy a poder hablar. Necesito que me ayudes. No me puedes fallar, me oyes, porque me va el pellejo en ello…
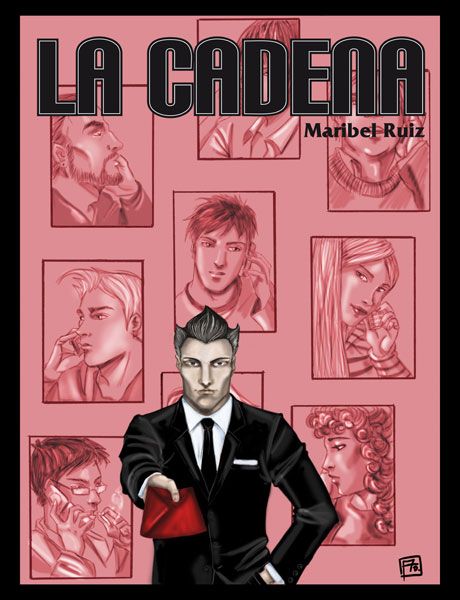
Mi compañero de piso siempre había sido un tipo muy imaginativo -actor para más señas- capaz de improvisar una performance en mitad de la calle, sólo para divertirse viendo la reacción de la gente; así que por unos instantes, no le di mucho crédito a sus palabras, imaginando que se trataba de otra de sus absurdas bromas interpretativas.
—Esta noche –continuó- recibirás una visita en nuestro apartamento. Vendrá un tipo bajito y sudoroso a entregarte un sobre, te dirá que viene de mi parte. Por favor, limítate a coger el sobre y no le preguntes por mí.
—¿Se puede saber dónde andas?– le interrumpí- no seas tan melodramático, y por qué hablas tan bajo, apenas puedo oírte…
—Calla, maldito zoquete– me cortó- y escúchame con atención aunque sólo sea por una vez en tu vida. Cuando el tipo se largue, coges el sobre y te vienes para la dirección que te voy a dar, apunta, deprisa…
Jaime me escupió unas señas que, a falta de papel, tuve que anotar en la palma de mi mano.
—Tienes que estar allí antes de las tres y media -concluyó- si llegas más tarde no sé qué me va a pasar…
La comunicación se cortó justo en el instante en el que el sonido de una sirena lo inundar todo al otro lado de la línea.
Me quedé contemplando el auricular como un imbécil. Preguntándome si lo que acababa de oír no podría ser uno de los efectos secundarios de las pastillas, que había tenido que empezar a tomar, para poder dormir, desde que Julia me abandonara.
El sonido del timbre del interfono me sacó del ensimismamiento, corrí hacia el recibidor; derribando, en mi torpe carrera, todo lo que encontraba a mi paso. Alguien martilleaba nerviosamente el timbre, que se lamentaba en una suerte de quejido eléctrico por su trabajo a deshora.
Alcancé a descolgar el auricular en la tercera descarga de timbrazos, una voz gangosa- que en otras circunstancias me habría resultado cómica- me ordenó que abriera la puerta, antes de que me diera tiempo a preguntar quién era.
Dos minutos más tarde el ascensor se detenía en mi rellano. Me colgué de la mirilla de la puerta a tiempo para ver como un tipo diminuto y fondón, se peleaba con las estrechas portezuelas de la cabina. Por fin consiguió librarse de ellas y emprendió la marcha en dirección a mi puerta. Intenté convencerme de que aquel tipo se había equivocado de timbre y de que en realidad se dirigía a la puerta tres, atraído por los fundamentados rumores de que nuestra vecina Paquita no le hacía ascos a las visitas nocturnas masculinas.
Mi pragmática teoría se derrumbó en el preciso instante en el que el tipo rechoncho accionaba el timbre de mi puerta.
Abrí con la cadena puesta.
—¿Qué quiere?, ¿tiene idea la de hora que es?– le tanteé.
—Imagino que usted sí que debe saberlo -respondió con una voz marcadamente nasal- Vengo de parte de Jaime, a entregarle esto.
Y me tendió un sobre granate, reblandecido por el contacto del sudor.
—Ya sabe lo que tiene que hacer -añadió- Suerte.
Y girando sobre sus pasos se encaminó en dirección al ascensor.
—¡Eh, oiga, que todavía no he terminado con usted! -le grité- se puede saber de qué va toda esta vaina. No sé que se trae entre manos el tarado de Jaime, pero dígale que no pienso ir a ninguna parte, que se deje de tanto método Stanislavsky y que se ponga a trabajar…que ya me debe el alquiler de este mes…
El ascensor emprendió su viaje de regreso al vestíbulo llevándose al tipo de manos sudorosas con él.
Regresé a mi habitación y empecé a vestirme. No quería acudir a la absurda cita con Jaime pero iría a pesar de todo. No porque pensara que realmente Jaime pudiera estar en apuros, sino porque no podía hacer otra cosa que ir. Del mismo modo que no pretendía herir a Julia cuando le confesé que la había engañado con una compañera del trabajo, pero lo hice.
Porque nunca había sabido decir que no, nunca había aprendido a negarme a las peticiones de los demás, aunque esto me hubiera supuesto hacer las cosas a contracorriente y maldecir después para mis adentros mi falta de carácter.
Aunque lo de la compañera de trabajo tampoco lo había hecho obligado, claro está, que yo ya sabía que me estaba metiendo en un lío la tarde que ella me pidió que la ayudara a bajarse la cremallera de la blusa, pero lo hice, y a quitarse el resto de la ropa también, a pesar de que intuía que tarde o temprano le terminaría confesando a Julia lo que había hecho y que posiblemente Julia me acabaría abandonando por ello.
No habíamos vuelto a hablar desde que ella se largó con su pequeña maleta roja. Yo la había llamado una infinidad de veces a su oficina, y al móvil y a todos los números de teléfono que de ella conocía, en un inútil esfuerzo por remendar lo nuestro. Pero no había servido de nada; si el fin del mundo se hubiera sobrevenido en esos días, yo habría sido la última persona a la que Julia hubiera llamado para despedirse.
Consulté mi reloj para constatar que se me hacía tarde. Faltaban sólo cinco minutos para las tres y aún no había localizado las llaves del coche. Busqué en los sitios más absurdos, desde el lavabo a la cesta de la ropa sucia, para encontrarlas finalmente en el bolsillo de mi cazadora, sometiéndome una vez más a la testaruda ley de la probabilidad.
La Diagonal estaba desierta, así que en poco más de un cuarto de hora pude cruzar la ciudad y alcanzar el polígono industrial que me había indicado Jaime. Las naves y almacenes que por el día debían desarrollar una actividad frenética presentaban, a esas horas, un aspecto de abandono absoluto. Después de pasar tres veces por la misma rotonda detuve el coche en un chaflán y encendí la luz interior del coche para consultar la palma de mi mano por enésima vez. La tinta del se había diluido ostensiblemente gracias al sudor, haciendo ilegible la última cifra de la dirección. Dudé entre un uno y un siete y finalmente me decidí por el número de la suerte.
Di la vuelta a la manzana y detuve el coche frente a un pequeño almacén de muebles –según indicaba el destartalado letrero de su fachada- y que bien podría haber sido reciclado como after.
Bajé del coche y me acerqué a lo que parecía el único acceso practicable al local, una pequeña puerta de chapa iluminada por una agonizante farola.
Rebusqué en los bolsillos de mi cazadora en busca de un cigarrillo con el que matar la inquietud y me topé con el sobre. A la luz amarillenta de la farola su tono granate se me antojó del rojo más sangriento.
Comprobé que la solapa no estaba pegada. Me autoconvencí de que con semejante paseo bien me había ganado el derecho de echarle un vistazo a su contenido.
Hurgué en el sobre con dedos torpes. Una hoja blanca, del tamaño de una cuartilla, se deslizó sin dificultad de su interior. Agudizando la vista al amparo de la farola leí con sorpresa el nombre y apellidos de Julia y su número de teléfono móvil.
La gracia de Jaime acababa de convertirse en una broma de muy mal gusto. Estaba a punto de dar media vuelta cuando la puerta metálica se abrió entre gruñidos de latón. El tipo gordo y sudoroso me observaba con expresión curiosa:
—Ya creíamos que no iba usted a venir -dijo- ande, pase, le están esperando -y retrocedió para franquearme el paso.
La curiosidad pudo más que el enfado.
Mis ojos aún no se habían acabado de acostumbrar a la semipenumbra del local cuando algo frío y duro se clavó en mi nuca.
—No se gire y siga caminando –añadió la voz del boliche, que acababa de perder todo rastro nasal- su amigo Jaime le espera impaciente.
Anduve una veintena de pasos hasta alcanzar una puerta que daba acceso a una estancia intensamente iluminada.
—Pase, pase, no sea tímido -me dijo un tipo alto y vestido de negro- Ha llegado usted a tiempo, a pesar de todo.
Jaime estaba sentado en una silla, inclinado hacia delante, sostenía la cabeza entre sus manos, en un gesto de abatimiento. Frente a él, una mesa de madera sobre la que había un teléfono móvil.
—Su amigo ya se iba, pero no ha querido hacerlo sin despedirse de usted primero. ¿Verdad que no? -dijo el tipo de negro dirigiéndose a Jaime.
Jaime se incorporó de la silla y se dirigió a mí con paso derrotado. Me tendió una mano flácida que estreché en un acto reflejo, sin comprender lo que estaba sucediendo.
—Lo siento tío, no podía hacer otra cosa -dijo en un hilo de voz- Gracias y mucha suerte. Si yo lo he logrado tú también puedes hacerlo.
Y salió de la habitación a paso ligero. La puerta se cerró a sus espaldas, dejándome a solas con el aprendiz de Drácula.
—Siéntese y póngase cómodo – me dijo señalando la silla- procuraré ser breve, porque el tiempo es un elemento muy preciado en este juego y no deberíamos desperdiciarlo con explicaciones vanas sobre quienes somos ni de dónde venimos. Lo único que a usted le interesa saber es que acaba de entrar a forma parte de una nueva, y mucho más estimulante, versión del devaluado juego de La cadena. Los tiempos de las viejas cartas que anunciaban todo tipo de desgracias a sus receptores en caso de no cumplir con lo solicitado en ellas, pasaron a mejor vida, mi querido amigo. No tardamos en comprobar el poco efecto que producían, nuestras pueriles amenazas– todo hay que reconocerlo- en una sociedad tan incrédula como la nuestra. Porque esa es la cuestión y no otra, ¿sabe? la creencia, o mejor dicho, el temor que todos tenemos a aquello que nos es desconocido y cuyo control está fuera de nuestro alcance.
Así que decidimos ser más acordes con los tiempos y hacer que el juego se convirtiera en algo mucho más interactivo, por decirlo de algún modo, y decidimos implicar a los jugadores de manera que no pudieran negarse a participar.
El reglamento que le vamos a aplicar es tan sencillo como brutal. Básicamente consiste en que tiene usted una hora y media exacta para conseguir localizar a alguien que venga a ocupar su lugar. Claro está que queda terminantemente prohibido hablarle a esa persona de nuestro pequeño secreto, ya sabe, perdería toda la gracia. Digamos que sólo podrá servirse de sus encantos y de sus dotes persuasivas. Este será el único modo en el que podrá usted salir de aquí, en caso contrario, consideraremos que su misión ha fracasado. En fin, le voy a ahorrar los detalles escabrosos, bastará con que sepa que romper la cadena se paga con la vida.
Me revolví en la silla.
—Está usted bromeando, ¿verdad? -alcancé a preguntar.
—Me ofende esa pregunta– me respondió- yo nunca bromearía sobre algo así, la vida de alguien es una cuestión muy seria. Le tenía por más inteligente…
—Pero entonces… Jaime? -balbuceé.
—Sí, claro, su amigo Jaime también se ha sometido a este juego. -sonrió- Pero no le culpe, piense que él no le eligió como sustituto. Esa es la parte del juego de la cadena que aún no había alcanzado a explicarle, como es usted tan impaciente. Digamos que pensamos que para que nuestros jugadores no se vieran en la tesitura moral de decidir a quien llamaban, sería mucho más divertido que nosotros lo decidiéramos por ellos. En el sobre que mi compañero le ha entregado hace un rato, encontrará el nombre y el teléfono de la persona que hemos elegido por usted … tal vez le resulte familiar cuando lo lea, si no lo ha hecho ya… claro está.
—Ah, y se me olvidaba, sólo podrá llamarla una vez. Eso es todo. El tiempo empieza a contar a partir de ahora. Buena suerte.
Metí la mano en el bolsillo de mi cazadora y saqué el sobre. Después lo arrojé sobre la mesa y cogí mi paquete de cigarrillos. Comprobé desconsolado que sólo me quedaban cuatro. Definitivamente, muy poco tabaco para toda una eternidad.